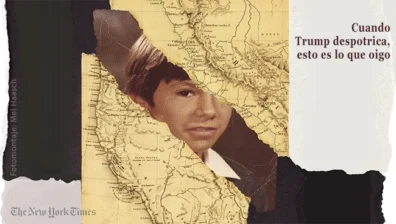Nunca he considerado que la palabra “migrante” sea mi tarjeta de presentación, aunque siempre me ha acompañado.
Llegué a este país por primera vez cuando era un niño de 3 años, a mediados de la década de 1970, y mi familia se estableció en el norte de California, en una pequeña ciudad con árboles tan espesos que sus ramas se entremezclaban en lo alto de las carreteras. Mi madre nos presentaba por el vecindario no solo como una familia nueva, sino como una familia peruana (firmaba las tarjetas con la frase: “de tus amigos peruanos”). Le importaba que la gente lo supiera, ya fuera para transmitir su orgullo o para adelantarse a sus preguntas. Incluso cuando intentas encajar, no puedes evitar sobresalir.
Se relacionó con otras mujeres de la zona procedentes de países hispanohablantes, formando un grupo al que llamaron las Adorables Damas Latinas (Lovely Latin Ladies). La comida, la música, las risas y la nostalgia que impregnaban aquellas reuniones siguen estando entre mis recuerdos más vívidos de la niñez. He tardado todo este tiempo en darme cuenta de que el verbo “extrañar” y el sustantivo “extraño” son la misma palabra.
Hoy en día ya supero la edad que, en ese entonces, tenían aquellas encantadoras señoritas. Tras algunas idas y venidas entre Lima y California en mi infancia, desde hace décadas vivo en Estados Unidos: fui a la universidad y a la escuela de posgrado, aprobé el examen de ciudadanía, me casé con una estadounidense nativa e incluso he visto nacer a nuestros hijos en la capital del país. Soy migrante, pero con los años la etiqueta se ha desplazado más abajo en mi menú desplegable.
¿La migración es algo que haces o algo que eres?
¿Es un paso en el camino a convertirte en otra cosa o el propio paso te define para siempre?
Cuanto más tiempo llevo aquí, más se ha convertido en un recuerdo, una evocación de un pasado lejano que comparto con mis hijos, del mismo modo que podríamos construir un árbol genealógico.
Sin embargo, en los últimos años se ha acortado la distancia entre memoria e identidad, entre la migración de antaño y la de ahora. En nuestra política, la presencia de migrantes vuelve a ser un tema de campaña disputado. Pero incluso esa palabra —“tema”— es demasiado cómoda, un amortiguador entre la política y la humanidad. Una cosa es reflexionar y debatir sobre temas, como hago en mi trabajo. Otra es formar parte del tema.
Cuando Donald Trump gritó en el debate del mes pasado con Kamala Harris que los migrantes se estaban “comiendo a los perros” en Springfield, Ohio, me invadió una tristeza abrumadora. Tristeza por la crueldad de la acusación infundada y por el daño que infligiría a la gente de esa ciudad, pero también por la implacable disminución de una aspiración estadounidense, una aspiración que todavía me niego a descartar como ingenuidad. Durante mucho tiempo he considerado a Trump como un desafío para Estados Unidos —para las instituciones democráticas, para la honestidad y, sí, para su tradición migrante—, pero esta cacofonía xenófoba, que se ha ido construyendo de manera tan implacable durante la última década, ahora me parece abrumadora. También se siente dirigida contra mí, contra quien soy y contra las decisiones que he tomado.
Sería tremendamente ahistórico decir que Trump, por sí solo, ha erosionado el ideal de Estados Unidos como un país de migrantes. A sus oponentes les encanta decir que “esto no es lo que somos”, aunque, en realidad, es lo que hemos sido a menudo. A pesar de todos los esfuerzos particulares de Trump —el muro, la prohibición de viajar, las separaciones familiares y ahora la promesa de deportaciones masivas—, forma parte de una larga tradición. No hace falta remontarse a la expulsión de mexicanos y mexicoestadounidenses durante la Gran Depresión, ni a la aprobación de la Ley de Exclusión de China a finales del siglo XIX, ni a las reflexiones de Benjamin Franklin sobre los alemanes inasimilables. Pero se podría.
Ronald Reagan invocó la tradición migrante de Estados Unidos en su discurso de despedida de 1989, cuando le recordó al mundo que si su brillante ciudad necesitaba muros, “los muros tenían puertas y las puertas estaban abiertas a cualquiera que tuviera la voluntad y el corazón para llegar hasta aquí”. Cuando Trump rechaza esta herencia paralela —prometiendo muros más grandes y puertas cerradas—, sus palabras golpean las esperanzas e inseguridades que siempre albergo. Aunque las palabras de Trump son falsas, su objetivo es verdadero.
No hablo en nombre de los migrantes, de los hispanos ni de mi familia; no asumo ni la carga ni la arrogancia de la representación. Sin duda, las diversas declaraciones de Trump en las que a los migrantes impactan a distintas personas, incluidos otros recién llegados, de distintas maneras. Para mí, demuestran que el hombre que acusa a los migrantes de envenenar la sangre de Estados Unidos está administrando su propia clase de veneno, uno cuyo efecto acumulativo desfigura una nación en lugar de exaltarla.
‘No están enviando a los mejores’
“Cuando México envía a su gente”, declaró Trump el 16 de junio de 2015, al anunciar su primera campaña presidencial, “no están enviando a los mejores. No te envían a ti. No te envían a ti”. A continuación tachó a los migrantes de traficantes de drogas y violadores, y añadió la más despreocupada y desdeñosa de las advertencias: “Y algunos, supongo, son buenas personas”.
Esa suposición de criminalidad se convirtió en la primera de muchas transgresiones que, aunque aparentemente descalificadoras, no hacían sino anticipar elementos centrales del atractivo de Trump. Sin embargo, esas palabras no fueron las que más me impactaron. Si vuelves a escuchar su discurso encontrarás muchas más.
Cuando Trump subrayó dos veces “no te envían a ti”, señaló físicamente a su público, a ti, subrayando la brecha que encuentra entre quienes pertenecen y quienes nunca pertenecerán. Y cuando solo pudo “suponer” que algunos migrantes eran buenas personas, reconoció tácitamente la lejanía a la que los tiene. Trump no dice que conoce a algún migrante bueno; debe imaginar su existencia.
Pero, para mí, el mensaje más crudo de Trump en ese momento fue la pasividad que dio a entender con una sola palabra. “No están enviando a los mejores”. Enviando.
A mí no me envió nadie. Ningún gobierno me envió a mí, a mis padres o a mis hermanas a LAX, nuestro puerto oficial de entrada. Elegimos marcharnos y escogimos este lugar. Obsesionado con nuestra educación, mi padre creía que sus hijos recibirían mejor educación en Estados Unidos, que aprenderíamos a hablar bien inglés. Tengo pocos recuerdos sólidos de aquellos primeros días —recuerdo lo desagradable que fue beberme la leche fría por primera vez—, pero conozco la historia de nuestra elección, porque la oí muy a menudo. Nadie nos obligó a subir a ese avión. Siempre me preguntaré si fue la decisión correcta, pero nunca dudaré que tomarla nos correspondía a nosotros.
“Poco hay más extraordinario que la decisión de emigrar, poco más extraordinario que la acumulación de emociones y pensamientos que finalmente lleva a una familia a despedirse de una comunidad en la que ha vivido durante siglos, abandonar viejos lazos y puntos de referencia familiares”, escribió John F. Kennedy en «Un país de migrantes». Lo calificó como una “decisión altamente individual” y un “enorme compromiso intelectual y emocional”.
“Enviar” refleja no solo cómo Trump ve la migración, sino cómo ve el mundo: líderes todopoderosos que toman decisiones, incuestionables e irrebatibles , sobre la vida de las personas. Pero “enviar” me priva de la capacidad de decidir sobre mi propio destino. Tras siete años en California, regresamos a Lima, y allí viví otros siete años hasta que terminé el bachillerato. Entonces decidí volver a Estados Unidos para ir a la universidad, para convertir a este país en mi hogar. Fueron elecciones, no órdenes. El “envío” no solo convierte al migrante en alguien no deseado, sino en sumiso.
Que yo sea el mejor o el peor de los migrantes es cuestión de opinión. Que yo eligiera venirme para acá no lo es.
Regresa
En 2019, Trump le preguntó a cuatro miembros del Congreso por qué no “regresan” a los países “de los que vinieron”.
“Es tan interesante ver a congresistas demócratas ‘progresistas’, quienes originalmente vinieron de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe —publicó el presidente en las redes sociales—, diciendo ahora en voz alta y con saña al pueblo de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de la Tierra, cómo se debe dirigir nuestro gobierno. ¿Por qué no regresan y ayudan a arreglar los lugares totalmente rotos e infestados de delincuencia de los que vinieron? Y luego vuelven y nos enseñan cómo se hace”.
Ignoremos por el momento que Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib nacieron en Estados Unidos y que Ilhan Omar emigró desde Somalia cuando era niña. Para mí, el error más atroz de Trump fue su alegre suposición de que volver atrás, que regresar y pertenecer a un hogar ancestral, es realmente posible.
Tienes suerte de estar aquí, sugiere Trump, así que no exijas nada. Y recuerda: cualesquiera que fueran las condiciones que te impulsaron a ti o a tus antepasados a abandonar el lugar donde vivías, siempre se utilizarán en tu contra en donde estás ahora.
Lo irónico es que a menudo he pensado en regresar. No me refiero a volver a vivir en Perú, necesariamente, sino a retroceder el tiempo hasta el momento en que mi familia decidió marcharse, o más tarde, cuando yo mismo decidí venirme para acá. ¿Qué otra vida, qué penas, alegrías y arrepentimientos podría haber conocido si la elección hubiera sido diferente? Hay una existencia paralela que siempre me ensombrece, una versión que vislumbro en los primos y amigos que se quedaron. ¿Y si me hubiera quedado?
Siempre he sentido envidia de esos estadounidenses que reclaman una ciudad natal inconfundible, el lugar cuyas calles y ritmos reconocen al instante, un escenario singular que ancla su memoria. Añoro eso, pero lo he perdido. Cuando visito Lima, me siento fuera de lugar. Mis referencias culturales son anticuadas, mis mapas mentales están fragmentados, atesoro mis amistades pero son frágiles. No entiendo las bromas. Siento añoranza por un lugar que ya no existe, igual que esa otra persona que podría haber sido.
“Nunca seré suficientemente estadounidense para muchos estadounidenses”, escribe el periodista Jorge Ramos en Stranger, su libro de memorias publicado en 2018. “Igual que nunca seré suficientemente mexicano para muchos mexicanos”. La difícil situación de vivir en medio hace que la admonición de Trump de “volver” sea especialmente dura. El viejo lugar ya no existe, así que me aferro al nuevo con el celo del converso; leo y escribo sobre política, historia e ideales de Estados Unidos para ganarme la vida, en parte porque sigo intentando reivindicar mi derecho, hacer de este lugar el hogar al que siempre podré regresar.
‘Países de mierda’
Seis años antes de que Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, empezaran a difundir rumores sobre los migrantes haitianos en Springfield, Trump se quejó en una reunión del Despacho Oval diciendo que no le gustaba dejar entrar a migrantes de Haití, El Salvador o países africanos. “¿Por qué aceptamos a todas esas personas de países de mierda?”, preguntó el presidente, mientras rechazaba una propuesta bipartidista sobre migración. Con poca sutileza, dijo que prefería atraer a gente de Noruega. “¿Por qué necesitamos más haitianos?”, reiteró. “Sáquenlos”.
¿Por qué Trump cree que la gente abandona su patria, a menudo con tanto riesgo e incertidumbre? Alrededor de 250 millones de personas viven en países distintos a las naciones en las que nacieron, y muchas más desean unirse al exilio. “Cuando los migrantes se desplazan, no es por capricho o porque odien su tierra natal, o para saquear los países a los que acuden, ni siquiera (lo más frecuente) para hacer fortuna”, escribe Suketu Mehta en Esta tierra es nuestra tierra, un manifiesto publicado en 2019. Se desplazan, explica, “porque los gravámenes acumulados de la historia han convertido su tierra natal en un lugar menos habitable”.
En el caso de Haití, esos gravámenes acumulados incluyen la agitación política, la represión y las intervenciones extranjeras, y en la actualidad, las bandas brutalizan a sus ciudadanos. Las cargas acumuladas de la historia no han hecho de Haití un país de mierda, sino una tragedia.
Mis padres disfrutaron de una vida cómoda en Perú; ni la pobreza ni la opresión nos obligaron a marcharnos. Pero esa vida no era suficiente. El sueño americano de mi padre era menos para él que para mí y mis hermanas, y vinimos aquí a encontrarlo. Elegí volver a Estados Unidos para ir a la universidad porque el Perú de mi juventud estaba sumido en la hiperinflación y el terrorismo; porque extrañaba a las hermanas que ya habían tomado esa decisión; porque lo que había probado de Estados Unidos, incluso de niño, era imposible de olvidar.
Eso no hace que la partida sea sencilla o inequívoca. Esperar que el nuevo hogar sea mejor que el anterior no disminuye el dolor de truncar la vida que has conocido, dejando un hueco tan grande que incluso a una tierra de oportunidades le cuesta llenarlo.
Si fueran países de mierda, sería fácil marcharse.
‘Ni siquiera saben hablar inglés’
En el debate presidencial del mes pasado, Trump sugirió que los demócratas estaban importando migrantes para que votaran de manera ilegal. “Ni siquiera saben hablar inglés”, dijo.
Debo mi existencia al deseo de aprender inglés de un aspirante a migrante. En una fiesta en la playa de Perú, hace unas seis décadas, mi padre, que no hablaba bien inglés, se dirigió a otros invitados con una pregunta: ¿Quién aquí habla inglés? Quería practicarlo. Mi madre, que había aprendido el idioma de las monjas estadounidenses que enseñaban en su colegio de Lima, respondió afirmativamente. Así se conocieron, y ahí está mi historia de origen.
Debe ser difícil para los hablantes nativos comprender la tensión constante —la reducción de oportunidades y el aumento de la conciencia de uno mismo— que implica vivir en un país cuya lengua dominante no acabas de entender, llena de frases que se mueven demasiado deprisa y palabras escritas de manera extraña. Trata de imaginártelo, y luego añade políticos que te declaran indigno por esas mismas carencias lingüísticas que te esfuerzas por superar.
De niño, veía a mi padre leer libros en inglés con un bolígrafo en la mano y un diccionario a su lado, subrayando y buscando las palabras difíciles. Su canon incluía novelas de James Clavell, John Jakes y Leon Uris —sí, incluso los padres migrantes leen libros de padres—, así como una obra de no ficción, Todos los hombres del presidente, de Carl Bernstein y Bob Woodward. Aún conservo su edición cinematográfica en rústica, aquella con Dustin Hoffman y Robert Redford en la portada, y su subrayado aún es visible:
No diré que verlo leer Todos los hombres del presidente inspiró mi carrera periodística. La vida no es tan cinematográfica. Pero el libro sí lo inspiró a él: le encantaba la idea de que ahora vivíamos en un país donde lo que ocurría en ese libro podía, de hecho, suceder. Nunca llegó a dominar el idioma, pero lo hablaba en voz alta, como retando a cualquiera a corregirlo (se me queda grabada su versión de “canguro” como “can-GU-ru”).
Yo también subrayo mis libros, pero mi lucha no tiene que ver con palabras o modismos desconocidos. Se trata de mantenerme fiel a las dos lenguas que aún compiten por mi atención, de conciliar su poder sobre mis pensamientos.
Llegué aquí tan joven que no recuerdo no saber las dos lenguas. Durante mi infancia en California, hablábamos español en casa pero inglés en todas partes, hasta el punto de que cuando volvimos a Perú unos años más tarde, mi español tenía un ligero tinte estadounidense. El contraste entre mi dominio del inglés y mi español con acento hizo que mis nuevos compañeros de quinto curso en Lima me llamaran “gringo”, un apodo que algunos de ellos siguen usando hasta la actualidad. Nunca me importó, pero ya entonces me decía que casi pertenecía a un país, pero no del todo.
En Perú, el énfasis cambió: inglés en casa y español en todas partes. Cuando terminé el bachillerato y regresé a la universidad, el español se había convertido en la lengua dominante, mientras que mi inglés estaba repleto de palabras que podía definir y deletrear, pero no pronunciar fácilmente. (Aún recuerdo haber pronunciado erróneamente la “p” de “coup” en un seminario de escritura de primer año, e incluso ahora tengo dificultades con “iron”, pronunciándola a menudo como “eye-run” en lugar de “eye-earn”).
Hoy, mi español está vivo, y el inglés es mi medio de vida. Me siento como si tuviera dos segundas lenguas fuertes en lugar de una sola nativa; siguen intercambiando golpes. Cuando hablo o escribo, recorro mentalmente ambos vocabularios, buscando el mejor término. Escribo y hablo mejor en inglés, pero en momentos de estrés me paso al español, y mi mujer dice que hablo en español mientras duermo. Cuando hablo en una lengua, una parte de mí siempre está criticando en la otra.
La crítica de Trump de “ni siquiera saben hablar inglés” malinterpreta el reto de la lengua y la asimilación. En 2015, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos informó que la “integración lingüística” de los migrantes en Estados Unidos se está produciendo “igual o más rápidamente ahora que en las primeras oleadas de migrantes, principalmente europeos, del siglo XX”. Y aunque el estudio sugería que los migrantes hispanohablantes y sus descendientes pueden aprender inglés y abandonar su lengua materna más lentamente que otros grupos de migrantes, en la tercera generación la transición al inglés es casi universal. ¿Quién aquí habla inglés? Muchos de nosotros.
Hace unos meses, un lector del Times me envió por correo electrónico un comentario sobre un ensayo mío: no se centraba en lo que había dicho, sino en cómo lo había dicho: “Sentí al idioma español en tu uso del inglés, y no como una falla, sino como una fuente de amplitud tonal. Ahora quiero leer otras cosas tuyas”.
Quizá mi español y mi inglés hayan llegado a una tregua, potenciándose mutuamente, añadiendo gama a lo que puedo escribir e imaginar. Exigir pureza en la lengua es tan contraproducente como buscar pureza en las personas; en Estados Unidos, la superposición lo es todo.
Envenenar la sangre
Hoy, la ofensa del migrante no es solo cómo suenas, qué haces o de dónde vienes, sino quién y qué eres.
“Tenemos mucho trabajo que hacer. Están envenenando la sangre de nuestro país”, dijo Trump en un mitin en New Hampshire en diciembre. “Eso es lo que han hecho —envenenan— las instituciones mentales y las prisiones de todo el mundo. No solo en Sudamérica, no solo en los tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo están entrando en nuestro país”.
Si Trump gana las elecciones el mes que viene, ya no tendré que preguntarme si Estados Unidos considera la migración como algo que hice o algo que soy. Él ha dado la respuesta, y su público la ha validado: la migración es una enfermedad crónica, y la única cura, nos dice Trump, es una “historia sangrienta” de deportación masiva.
Pero no hay raza ni sangre estadounidense que los forasteros puedan contaminar. ¿Cómo pueden los migrantes envenenar la sangre de la nación cuando siempre hemos sido su sangre vital? “Una vez pensé en escribir una historia de los migrantes en Estados Unidos”, escribió Oscar Handlin en The Uprooted, su obra de 1952. “Entonces descubrí que los migrantes eran la historia de Estados Unidos”.
Muchos políticos y ciudadanos distinguen entre quienes entraron legalmente en el país y quienes llegaron o se quedaron por medios ilegales. Es una diferencia significativa, pero queda borrada en el momento en que un partido o un presidente afirma que los migrantes envenenan la sangre de la nación. ¿Los niños nacidos en Estados Unidos manchan el país si tienen un progenitor migrante como yo, con “malos genes”, como diría Trump? ¿Qué valor tiene mi certificado de ciudadanía una vez que mi mera presencia contamina? La enfermedad no responde a la documentación, solo a la erradicación.
Erika Lee, historiadora de Harvard, escribe que las políticas de Trump son la “evolución lógica” de las presiones xenófobas en la vida estadounidense. “La xenofobia no ha sido ni una aberración ni una contradicción en la historia de la migración de Estados Unidos”, escribe Lee en America for Americans, publicado en 2019. “Más bien, ha existido junto a la tradición de migración de Estados Unidos y la ha limitado”.
Esa evolución continúa. La propuesta de Trump de construir el muro fue su promesa esencial en 2016; el llamado a la deportación masiva es su compromiso crucial hoy. La amenaza migrante se ha redefinido de quienes vienen —¿recuerdas la caravana que llegó justo antes de las elecciones intermedias de 2018?— a quienes están aquí. El muro pretendía proteger a Estados Unidos; las deportaciones pretenden purificarla.
Las pretensiones son cada vez menos sostenibles. Los políticos pueden decir que están a favor de la familia y de los niños, pero cuando formo una familia, estoy ensuciando la nación. Pueden decir que los migrantes no deben aprovecharse de los servicios sociales, pero si trabajo, le estoy robando el trabajo a alguien. Dicen que la propiedad de la vivienda es clave para el sueño americano, pero si compro una casa, entonces estoy distorsionando los precios de la vivienda para los nacidos en el país. No solo se trata de mantener fuera a los migrantes o de echarlos, sino de negar toda la experiencia estadounidense incluso a quienes se quedan.
Hace casi 10 años, estaba en un edificio federal de Baltimore con otras decenas de migrantes y presté juramento de ciudadanía estadounidense. Destacan dos recuerdos. Durante la ceremonia, se hizo una pausa para enumerar, por orden alfabético, todos los países de los que procedían los nuevos ciudadanos. Pero se omitió inadvertidamente un país, y los nuevos ciudadanos y sus familias protestaron. Incluso al prometer “guardar verdadera fe y lealtad” a la Constitución de los Estados Unidos, querían asegurarse de que no se olvidaría el hogar que habían dejado atrás.
No solo tuve que “renunciar y abjurar de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjeros”; también tuve que renunciar a mi tarjeta de residencia. Era un documento que, en diferentes versiones, había tenido desde los 3 años, un billete dorado del tamaño de una cartera que protegía y justificaba mi presencia aquí. Siempre tuve miedo de perderla, así que rara vez la llevaba conmigo, pero sí guardaba una copia en la cartera, por si alguna vez tenía que demostrar, como declaraba en el reverso, que “la persona identificada por esta tarjeta tiene derecho a residir permanentemente y a trabajar en Estados Unidos”.
Recuerdo su tacto plastificado y aún puedo recitar el número de registro de extranjero que llevaba. Por eso, cuando se la entregué a un funcionario que la tiró despreocupadamente en una caja con muchas otras, me entró el pánico. ¿Cómo iba a demostrar que pertenecía a ese país?
El paquete de ciudadanía incluía una carta del presidente Barack Obama (“le damos la bienvenida a la familia estadounidense”), un volante con el Juramento a la Bandera en una cara y el Juramento a la Bandera y “The Star-Spangled Banner”, el himno nacional, en la otra, una lista de mis derechos (incluida la libertad de expresarme) y responsabilidades (incluida la de defender a Estados Unidos “si surgiera la necesidad”), una guía sobre las elecciones federales y un folleto que describía una extensa “Guía para nuevos migrantes”, que podía obtener por internet en 14 idiomas (entre ellos, español y criollo haitiano).
Pero con la ciudadanía, no hay tarjeta roja, blanca y azul que sustituya a la verde. Se supone que solo tienes que saberlo, para empezar a abrirte paso por el mundo con ese pavoneo del país de la libertad. Creo que mi pánico temporal fue un recordatorio: hay una diferencia entre legal e incluido, entre necesario y bienvenido, entre tolerado y aceptado.
Trump comenzó la primera de sus tres campañas presidenciales advirtiendo que los migrantes no eran los mejores. Nunca presumiría de ser el mejor de mi antiguo país, ni el mejor de mi país de adopción. No tengo por qué serlo, y no me disculpo por eso.
Si los ataques de Trump me convierten aún más en un migrante a los ojos de esta nación, aceptaré ese resultado, incluso lo abrazaré. Es un recordatorio de que gran parte de cómo pienso, escribo, actúo y siento —gran parte de quién soy—, se deriva de ese estatus, de que la punzada de vivir en medio es una condición estadounidense clásica, que enriquece y complica a la vez. Estoy agradecido por vivir esa vida aquí, con la misma oportunidad que cualquier otra persona de ayudar a perfeccionar esta unión.
No tengo que regresar a casa para hacerlo. Ya estoy en mi casa.
Compartir esto::
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)