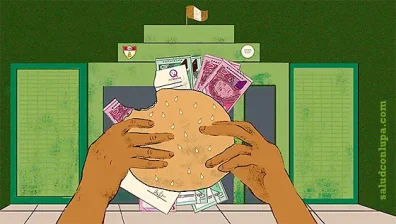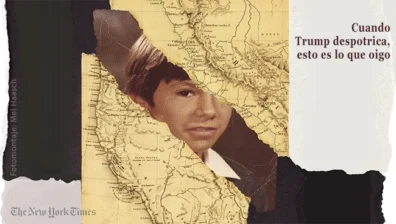El Perú está viviendo un histórico ciclo de protestas. Es un estallido social, aunque de una naturaleza distinta al de 2020 y al de cualquier otro gran ciclo de protestas del último medio siglo. Los manifestantes viajan en buses de las provincias a Lima, pero no es como la Marcha de los Cuatro Suyos contra la dictadura de Alberto Fujimori. Se habla de un movimiento popular, pero no es como el que protagonizó los históricos paros de 1977 a 1979, contra la dictadura militar.
¿Qué es, entonces? Para algunos el Gobierno y autogolpe de Pedro Castillo empoderaron a un neosenderismo que, aliado a empresarios de economías criminales, ahora manipula y manda al matadero a miles de “campesinos ignorantes”. Para otros, estamos ante un nuevo gran movimiento popular: las masas campesinas y obreras, finalmente, se habrían levantado para tumbar el neoliberalismo y construir un nuevo Perú. Hace un año y medio escribí un artículo en esta revista sobre las fantasías de los extremos en Perú. Mucho de la narrativa que ahora trata de definir lo que tenemos en frente sigue estando teñida de esas fantasías, ahora más como pesadillas o sueños. En este artículo, explicaré por qué creo que ambos bloques están de nuevo equivocados. Pero también por qué creo que parte del centro, que interpreta la demanda de la Asamblea Constituyente como “capricho de la izquierda”, tampoco está comprendiendo la naturaleza de lo que tenemos frente. Discuto también, qué horizontes puede tener el Perú que se está forjando al calor de estas batallas.
Pesadillas y sueños
Durante el gobierno de Pedro Castillo argumenté que los extremos, de derecha e izquierda, tenían fantasías movimientistas: ninguno estaba en la capacidad de movilizar las masas que imaginaban. Sin embargo, luego del fallido autogolpe e inmediata vacancia y detención de Castillo, comenzó un masivo y nacional estallido social. Los sectores de derecha, incluido el gobierno de Dina Boluarte, han ido combinando varias explicaciones. En general, se cree que Castillo empoderó a los remanentes del movimiento terrorista y partido comunista Sendero Luminoso (PCP-SL), que financiado por líderes de economías criminales, y coordinando con grupos de progresistas y comunistas, habrían preparado esta asonada desde antes del autogolpe. Como evidencia recuerdan al ex premier Aníbal Torres amenazando con que “correrá mucha sangre en el país” si es que se intentaba un golpe contra Castillo. Además, se cree que también hay una influencia ideológica y apoyo económico de gobiernos de izquierda en la región. Hasta hace unos años, este tipo de teorías de la conspiración existían solo en una marginal extrema-derecha. Lo preocupante es que ahora buena parte del establishment político, empresarial y mediático realmente lo cree. Y el poder mediático de esta coalición difunde estas narrativas. Antes era solo el canal Willax, ahora tienen eco en buena parte de la concentración de medios.
¿Cómo es que esta “coalición terrorista” logra movilizar tanta gente en todo el país? Aquí comienzan las contradicciones. Por un lado se cree que movilizan a tantos porque las masas campesinas son naturalmente ignorantes, fáciles de manipular con discursos izquierdistas. Además, el neosenderismo y sus aliados tendrían un gran aparato organizativo oculto, como en los años ochenta. Sin embargo, olvidando lo anterior, señalan también que, como tienen financiamiento de economías criminales y del comunismo internacional, pueden pagarle a gente para que marche. Finalmente, añaden también que Castillo y su equipo eran unos ignorantes e incapaces y que los que se movilizan en verdad son solo una minoría. Entonces, ¿en qué quedamos?
El actual ciclo de protestas responde a la alianza de Dina Boluarte con las derechas políticas, mediáticas y sociales, a la brutalidad de la represión y al discurso confrontacional de la coalición del Gobierno. En cada fase se han ido sumando distintos grupos de actores y repertorios de protesta.
Del otro lado, sectores de izquierda responden también con varias hipótesis sobre el estallido: se piensa que estamos ante un despertar antineoliberal, donde se van articulando las luchas antes fragmentadas de todo el país. Otros observan una movilización antiautoritaria, expresión de una nueva oleada democratizadora. Algunos ven también la semilla de un nuevo movimiento social pluricultural, de todas las sangres. Finalmente, ahora sí habría un pueblo movilizado gestando el momento constituyente que tanto se había esperado.
Puede que todos estos elementos estén presentes, pero las demandas de todos los actores movilizados no son necesariamente las mismas. Existen sectores castillistas que exigen la liberación y hasta reposición del expresidente golpista, mientras otros se oponen. Un amplio sector exige nuevas elecciones, pero ya hay también un bloque -nucleado en el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP)- que rechaza el adelanto de elecciones como un embauco. Parece haber una convergencia en torno a la Asamblea Constituyente, pero los bloques vinculados al movimiento de derechos humanos están en las antípodas de quienes demandan pena de muerte para delitos muy graves. De otro lado, si bien no son quienes lideran las protestas, sí existen actores vinculados a economías criminales que han participado en algunas movilizaciones.
Varias derechas e izquierdas tienen en común el asumir una cierta estructura organizativa o de motivaciones que hace confluir a la masa de manifestantes. Creo que hay que recordar que lo que mejor define nuestro país contemporáneamente es la fragmentación y dificultad para agregar intereses.
La profunda heterogeneidad del estallido
El actual ciclo de protestas responde a la alianza de Dina Boluarte con las derechas políticas, mediáticas y sociales, a la brutalidad de la represión y al discurso confrontacional de la coalición del Gobierno. En cada fase se han ido sumando distintos grupos de actores y repertorios de protesta. Luego de que Castillo diera su fallido autogolpe y fuese detenido, era probable que protestaran las organizaciones y base social que más lo apoyó en sus dieciséis meses de Gobierno. Sin embargo, durante esos meses, cuando esas organizaciones y bases convocaron a marchas contra la vacancia y el Congreso, nunca llegaron a ser nutridas. Si bien estos sectores no creían las denuncias de corrupción, por venir de medios sesgados, Castillo nunca despertó la adhesión de los caudillos populistas de izquierda con los que lo comparaban. Su aprobación promedio en 2022 fue de 25.5%. Si Boluarte hubiese convocado a elecciones el día en que asumió, como el 87% pedía, es probable que las movilizaciones no hubiesen escalado.
Pero Boluarte se alió al Congreso y anunció que ambos se quedaban hasta el 2026, opción que solo el 8% respaldaba. Esta alianza es lo que catapultó las primeras movilizaciones, fundamentalmente del castillismo, que leían estos eventos como una traición a su voto. Se veía en la nueva coalición en el poder a la vieja coalición fujimorista que había querido invalidar su voto en las elecciones de 2021. Sin embargo, hasta aquí las protestas seguían estando en las zonas del electorado más leal a Castillo. La organización de estas protestas se puede pensar en dos niveles: el de las organizaciones nacionales (CGTP, CNA, FENATE, CUNARC-P, etnocacerismo, entre otras), y el de las organizaciones locales y rurales, del interior del interior, como dice el politólogo Eland Vera (comunidades campesinas, juntas de regantes, asociaciones barriales, etc.).
No parece formarse ninguna mayoría. Un estallido de larga duración como el peruano usualmente genera las oportunidades para articulaciones y organización. Sin embargo, nuestra fragmentación y desconfianzas son tan fuertes que han limitado estas convergencias a pequeñas excepciones, como el Bloque Universitario. Persisten las desconfianzas de las organizaciones locales con todos los partidos políticos y las organizaciones sociales nacionales. Esto va a limitar las coaliciones necesarias para ganar elecciones, sean generales o para una eventual Asamblea Constituyente.
La protesta comienza a tener otra dimensión cuando el Gobierno decide reprimir como un autoritarismo. Las matanzas de diciembre en Apurímac y Ayacucho suman otras capas organizativas a las protestas. La represión en el intento de toma del aeropuerto Andahuaylas dejó siete fallecidos, entre ellos dos menores de edad. Desde entonces, a nivel nacional se fueron sumando otros bloques vinculados al movimiento de Derechos Humanos, al movimiento Indígena Amazónico, grupos religiosos, colegios profesionales, ONGs y colectivos contraculturales. Estos son sectores que habían sido críticos con Castillo, pero se unían a la protesta contra la represión y por el adelanto de elecciones. Pero solo cuatro días después se da una nueva matanza en Ayacucho, donde diez manifestantes fallecen durante el intento de toma del aeropuerto. Reportes mostraron luego que al menos 6 de los asesinados por el ejército no estaban en la toma. Entre ellos había un menor de edad. Siguiendo el patrón desde el retorno a la democracia en el 2000, la tragedia de los eventos de esos cinco días tendría que haber generado, por lo menos, la caída del gabinete y el retroceso del Gobierno. Sin embargo, sin fiscalización del Congreso, del Ministerio Público o de los medios masivos, el Gobierno no solo no retrocedió, sino que se reafirmó en su violencia autoritaria. Otros cinco manifestantes, de Junín, Arequipa y La Libertad fallecieron ese mes.
Las protestas de diciembre se dieron en todas las regiones del país, fueron masivas, y por ello mismo involucraron una diversidad de actores y repertorios. La violencia fue principalmente expresiva -por ejemplo, destrozos ante indignación por algún abuso-, o reactiva -enfrentamiento en reacción a provocación directa de las fuerzas del orden. Sin embargo, también hubo violencia organizada. La dureza de la represión y del discurso beligerante del Gobierno empoderó a liderazgos radicales en distintas partes del país. Toda localidad suele tener dirigencias moderadas y radicales, los primeros prevalecen cuando el Gobierno ofrece caminos eficaces para conseguir al menos parte de las demandas. Cuando el Gobierno no ofrece puentes sino declaratorias de guerra, los dirigentes radicales suenan más acertados. Un ejemplo son los etnocaceristas, con experiencia de combate que les ayuda a liderar tomas o retenciones.
Respecto a un supuesto neosenderismo encarnado en un organizadísimo Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), lo que hay son algunos líderes y activistas que pertenecen o simpatizan con este movimiento, pero sin capacidad de centralizar un comando de lucha que dirija las protestas en ningún lugar. Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía utilizan una falacia de afirmación del consecuente para el terruqueo: si Sendero Luminoso promovía la Asamblea Constituyente, todos los que promueven la Asamblea Constituyente son de Sendero Luminoso. Centrados en esta falacia han detenido a varios manifestantes sin ninguna evidencia de delitos concretos.
De otro lado, también hubo actores vinculados a economías informales e ilegales como los mineros informales en Chala (Arequipa) y La Pampa (Madre de Dios). Aquí también es importante no asumir motivos y repertorios iguales para todos. Mientras en Chala hubo violencia contra dependencias judiciales, que vienen de conflictos previos, los mineros de La Pampa se suman a la ola de protestas para levantar su propia lucha por la legalización de sus actividades. Finalmente, como es usual en grandes estallidos de protesta, también se sumaron vándalos oportunistas, que aprovechan para saquear o cobrar cupos en bloqueos.
Las protestas de enero e inicios de febrero estuvieron marcadas por la masacre de Juliaca, la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y la Toma de Lima. Enero mostró la consolidación de la vocación autoritaria del Gobierno. La masacre de Juliaca, donde fallecieron dieciocho manifestantes (tres menores de edad) en el intento de toma del aeropuerto, y luego un policía quemado vivo por manifestantes, marcó un nuevo punto de quiebre. En Lima se activó la participación de varios colectivos que hasta entonces se habían mantenido al margen. No a Keiko, por ejemplo, y varias redes de estudiantes y colectivos universitarios en Lima se plegaron a las marchas. Mientras tanto, miles de manifestantes de provincias, sobre todo del sur, recaudaron fondos para poder viajar y reforzar la protesta en Lima, una vieja necesidad en un país tan centralista como Perú. En ese contexto, la brutal intervención a la UNMSM, donde se detuvo arbitrariamente a 200 manifestantes del sur que se hospedaban en el campus, galvanizó más las protestas en Lima y la atención internacional a la deriva autoritaria peruana. Sin embargo, no se ha llegado a constituir un comando unitario de lucha con capacidad de representar a todos los manifestantes. Inclusive en la Macroregión Sur, con más actividad en las protestas, no se reconoce un solo órgano que centralice las directivas y un programa.
En suma, el estallido se caracteriza por una gran heterogeneidad que refleja la fragmentación de las organizaciones sociales que hemos visto desde los 1990s. A diferencia de los años 1970s, no hay grandes movimientos y organizaciones sociales dirigiendo las movilizaciones. En contraste con la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000, no tenemos partidos nacionales que lideren y centralicen la lucha. Más aún, a diferencia del estallido del 2020, aquí los protagonistas no son las juventudes urbanas -sobre todo limeñas-, sino las comunidades rurales y campesinas del interior del interior del país. No son como aquella vez, individuos o grupos espontáneos, autoconvocados, conectados por las redes sociales. Son sobre todo colectivos bien organizados, con tradición asambleísta, pero a nivel local. No hay entonces la estructura organizativa o convergencia de motivos que, desde distintos ángulos, asumen tanto izquierdas como derechas.
¿A dónde vamos?
Actualmente tenemos ya 60 fallecidos en el contexto del estallido (48 civiles por represión, 1 policía y 11 civiles por accidentes vinculados a los bloqueos) y más de mil heridos (968 civiles y 333 policías). El Gobierno no ha reconocido su responsabilidad y se ha atrevido a insinuar que los mismos manifestantes se asesinaron entre sí. Se ha criminalizado tanto la protesta como la misma solidaridad: hay 700 manifestantes con procesos judiciales, incluida una profesora a quien le dieron 30 meses de prisión preventiva acusada de financiar las marchas solo por tener un cuaderno con la contabilidad de las donaciones. Como muestra el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la policía ha hecho un uso arbitrario de la fuerza, que incluye detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, allanamientos sin fiscales, infiltraciones, sembrado de pruebas, etc. En el camino, la Fiscal de la Nación redujo las fiscalías especializadas en derechos humanos para privilegiar nuevas fiscalías de terrorismo. Desde mediados de febrero, la protesta ha bajado su intensidad y se ha concentrado en algunas zonas del sur -sobre todo Puno- y Lima. El Gobierno, Congreso y medios concentrados parecen calcular que, como las dictaduras de Venezuela o Nicaragua, han cansado a las protestas a punta de balas y criminalización. Por ello, la presidenta afirma que no va a renunciar y el Congreso ya eliminó la posibilidad de adelantar elecciones este año.
Sin embargo, la protesta continúa y lo más probable es que se mantenga de forma ondular, con subidas y bajadas, hasta que aparezca algún tipo de válvula de escape. La protesta ha tenido y sigue teniendo altos costos sociales y económicos. En cualquier lugar, un estallido de más de dos meses es agotador. No obstante, el motor de las protestas ya no se trata solo de la traición de Boluarte o el indignante Congreso. La grotesca desconexión de los políticos actuales se ve cada vez más como otro capítulo de estos siete años que arrastramos con crisis. Más que eso, el hecho de que la represión letal sea más probable en los territorios con población indígena, junto a la carga clasista, racista y centralista del discurso político y mediático que criminaliza o invisibiliza a los manifestantes vivos y muertos, ha reavivado los hondos y mortales desencuentros del Perú. Irónicamente, son los actores del establishment -y no los partidos de izquierda- quienes han actualizado la rabia antisistema. Esto ha hecho que por primera vez en mucho tiempo las protestas políticas sean más numerosas que las sociales. Han politizado el descontento.
Esto es lo que parte de los centros políticos tampoco entienden. Una expresión de esta politización es la demanda por la Asamblea Constituyente. Políticos, periodistas y académicos de centro suelen leer esto como una demanda solo de la izquierda. Peor aún, otros lo ven como una fetichización propia de gente primitiva. Creo que la demanda por la Asamblea ya desbordó los limitados contornos de las izquierdas. Muchos manifestantes la ven como una demanda simbólica por romper con el pasado que no los reconoce, y que tiene la marca de la dictadura. Simbólicamente se está pidiendo refundar el país, un nuevo pacto social que le de legitimidad a la democracia. Las elites están pensando solo en la arquitectura institucional y económica, que es cardinal, pero no en los símbolos que revisten de legitimidad a la comunidad política. Ese ha sido un viejo error del liberalismo que engendra feroces enemigos autoritarios con narrativa comunitarista. En varios países, la socialdemocracia conjuró esos fantasmas en el siglo XX, pero el siglo XXI parece haberlo olvidado.
¿Significa esto que estamos ante un gran movimiento que busque la democratización? No realmente. Como diría Mark Beissinger, lo que tenemos se parece más a una coalición negativa contra la represión, no en favor de la democracia. Entre los que ahora protestan hay muchos grupos, como los etnocaceristas, con claras preferencias autoritarias. El bloque castillista estaba a favor del golpe de Estado, y la demanda del cierre del Congreso implica un desinterés por las reglas del juego democrático. La justificación del uso de la violencia para que la gente acate los paros o de los ataques a periodistas muestran el reflejo autoritario de varios de estos actores. Del otro lado, por supuesto, estamos aún más repletos de autoritarios, con colectivos y partidos de extrema derecha y periodistas con declaraciones abiertamente fascistas. El gran peligro es ese, con un Gobierno que parece dirigido por una facción de extrema derecha, dispuesto a seguir matando y encarcelando, vamos a tener un incremento de actores radicalizados en el país. Y una gran desconfianza en el proceso electoral.
Pero volviendo a mi punto principal, el estallido tiene una gran heterogeneidad de actores donde ni el radicalismo autoritario ni el radicalismo democratizador parecen ser mayoría. Y el tema es ese, no parece formarse ninguna mayoría. Un estallido de larga duración como el peruano usualmente genera las oportunidades para articulaciones y organización. Sin embargo, nuestra fragmentación y desconfianzas son tan fuertes que han limitado estas convergencias a pequeñas excepciones, como el Bloque Universitario. Persisten las desconfianzas de las organizaciones locales con todos los partidos políticos y las organizaciones sociales nacionales. Esto va a limitar las coaliciones necesarias para ganar elecciones, sean generales o para una eventual Asamblea Constituyente. El reto de los dirigentes partidarios o de organizaciones ahora es dialogar y negociar -practica satanizada estos días, pero decisiva para cualquier democracia- donde tengan que ceder algunas demandas para forjar coaliciones amplias. Tarde o temprano habrá elecciones, y la ciudadanía que tanto ha peleado no solo para sacar a Boluarte sino para estar finalmente representada, debe estar preparada para participar en ese proceso.
 *
*
Omar Coronel
Omar Coronel es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame. Obtuvo su maestría en Ciencia Política en la misma universidad. Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Foto de Portada: Alan Benavides / Fuente: Revista IDL
Compartir esto::
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)